


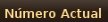











 Políticas de la (in) visibilidad: Lectura anacrónica y dialéctica de la controversia bizantina
Políticas de la (in) visibilidad: Lectura anacrónica y dialéctica de la controversia bizantina
Parece no haber manera de escapar a la política de lo visible. El término evidencia, sin ir más lejos, nos retrae al latín video, y a nuestro enunciado: “yo veo”. La evidencia debe estar ante los ojos aunque proceda de otras fuentes (como en el caso de la teoría cuya etimología también remite a la contemplación y a la visión). En este ensayo1 comenzaremos por considerar dos actitudes extremas hacia la imagen, que nos permitirán acercarnos a las respuestas que se le pueden dar a la conformación visual del mundo. Nos interesa lo que produce que ciertas maneras de ver sean consideradas obvias, mientras que otras quedan excluidas. Efectivamente, fueron pensadores como Malraux o Foucault, los que comenzaron a intentar teorizar el museo como institución y a comprender las prácticas en las que enmarcar, mostrar, incluir y excluir, contribuyen tanto a nuestra comprensión implícita de lo que el arte es como a la constitución del arte mismo2. Y sin embargo hemos de recordar que, antes de la era del arte y del surgimiento del museo, hubo lo que Hans Belting ha denominado “la imagen antes de la era del arte”; en la que la clave de la cuestión no era la “historia del arte” sino un debate vivido acerca del poder de las imágenes3. Las imágenes entonces – como veremos posteriormente- no eran representaciones sino iconos. Si términos como icono y representación muestran desde esta perspectiva eras distintas con un conjunto de prácticas y expectativas respecto a lo que vemos y a cómo lo que vemos es mostrado y valorado; no podemos dejar de preguntarnos en qué lugar nos encontramos después de que nuestra sociedad, ya sea que la definamos como sociedad del espectáculo (Guy Debord), o como sociedad del simulacro (Lyotard), no puede ubicarse fácilmente en aquello que se solía denominar “era del arte”. No se trata, como veremos, de emplear un tono catastrofista alérgico a la luz. Tampoco de retomar o de asumir el tono ilustrado del “progresismo” hoy en día al uso. No se trata de desacreditar tampoco la luminosidad de las ciencias o de la lógica, ni el poder iluminante de una tradición luminosa de las artes; por el contrario se trata de encausar y desenmascarar su clausura, su deseo de última palabra y sus aires y tonos de grandeza; la operatividad acrítica de sus modelos, el autismo de su autonomía, la esclerosis de sus fronteras taxonómicas y sobre todo su mirada de cíclope, única y unificadora, la desmedida jactancia de su poder calculador, pre-visor.
Antes de intentar responder a este cuestionamiento, hay que señalar que la preeminencia de la visión –como nos ha recordado Heidegger- está en estrecha vinculación con la metafísica de la presencia. Platón llamó a la vista “el más noble de los sentidos” y el eidos o la idea es, en primera instancia, una forma visible. Incluso si la verdad está más allá de lo visible las analogías más apropiadas para hablar de ella provienen del reino de las imágenes y las formas que nosotros vemos: la luz, la caverna, la línea4. La luz de la metafísica de la escolástica medieval pasó el relevo a la luz natural a la que Descartes apela, y a la que la fenomenología de Husserl reivindica. Hay quizá una huella de esta tradición en la conocida aseveración de Wittgenstein de que “lo que no puede ser dicho puede ser mostrado”5. Y sin embargo, lo cierto es que también nos hemos hecho suspicaces respecto a la forma en que la hegemonía ocular se ha establecido con raíces tan firmes en Occidente6. La suspicacia adopta, por supuesto, distintas formas y estrategias. La respuesta de Heidegger consistirá en apostar porque la visión cartesiana sea reemplazada por un conocimiento que no objetivice instrumentalmente sino que conduzca a lo que él llama “un pensamiento devoto” que permita el despliega de la cosa desde sí misma; una suerte de develación donde lo que sale a la luz, lo hace en la lichtung que es más un iluminar que una luz propiamente dicha7. Críticas al ocularcentrismo pueden ser encontradas asimismo en la tradición pragmática de John Dewey, Georg Herbert Mead, y en la tentativa certera de Richard Rorty por desmantelar la imagen del espejo de la naturaleza8. Desde la perspectiva del psicoanálisis, Freud sin ir más lejos sugirió que la vista se desarrolló relativamente tarde en los humanos y que tuvo que ver con la asunción de la postura erecta que conllevó además nuestro rechazo a otros sentidos como el olor y el tacto9. Esta aseveración fue retomada por quienes argumentaron que la ventaja obtenida en la manipulación instrumental del entorno se obtuvo a través de la alienación del cuerpo en aras de la ilusión de la distancia y la objetividad. Edwin Strauss ha proporcionado cierto contenido fenomenológico a estas aproximaciones apuntando a la interdependencia entre la postura humana y nuestra forma de percepción visual10. Luce Irigaray en su crítica implacable al imaginario masculino, ha sostenido un espejo curvo, el speculum, que ha reflejado la fantasía de esta mirada omni-abarcadora, que ella va minando consistentemente. Para Irigaray esta idea de una visión que parece abarcar y contener todo al mismo tiempo, es una visión que parece no soportar el riesgo, que anhela verse libre de cualquier constricción corporal, y que se achaca una neutralidad libre de deseo. Es una visión que con seguridad no ha existido nunca pero que se explica como una hipertrofia de la fantasía tradicional masculina acerca de la distancia, la seguridad, el control y la posesión de sí11. No es extraño –señala la misma autora- que cuando los límites de la fantasía fueron reconocidos por la tradición se achacara esta visión a un Dios Padre, a la que no obstante, al ser su imagen y semejanza, los hombres deben aspirar. Es a la visión de Dios a la que los filósofos y los teológos aspiran no a su olor, y ni siquiera a su tacto12; algo que Nietzsche había advertido ya en esa imprescindible y densa página acerca de la historia de la filosofía que es “cómo el mundo verdadero finalmente se convirtió en una fábula”. La concepción de la imagen, del arte o de la representación, ayuda a constituir nuestras ideas acerca del conocimiento, del pensamiento y la realidad. Pensar arqueológicamente13, investigar lo que hace posible una cierta forma de conocimiento, implica una excavación de sedimentos del pensamiento que se han ido organizando inconscientemente. Se trata de excavar para arrojar luz sobre las condiciones de posibilidad del presente.
Es así como, en una anécdota fascinante, Georges Didi-Huberman cuenta que- frente a un fresco del beato angélico- pintado en torno a 1440, se encontró con que la entrada paradojal, la constituía “el tratar de comprender la necesidad intrínseca, la necesidad figurativa, o mejor figural, de una zona de pintura fácilmente aprehensible bajo la etiqueta de arte abstracto”14. La pregunta que se formulaba entonces era la siguiente: “¿Cuáles fueron las razones epistemológicas de la negación que consiste en saber identificar el menor atributo iconográfico, y, al mismo tiempo no prestar la menor atención al pasmoso juego de artificio coloreado que se despliega justo debajo en una superficie de tres metros de ancho y un metro cincuenta de altura- (que entraría fácilmente en la etiqueta arte abstracto)?”15. Didi-Huberman llegaba a la conclusión de que era necesario entonces “cuestionar todo un conjunto de certezas respecto a la imagen”, y de que para llegar a ello “era necesario tomar otras vías que las fijadas magistral y simbólicamente por Edwin Pananofsky bajo el nombre de iconología”16. Hubiera sido necesario –añadía- desplazar y complejizar las cosas, volver a ver “que pueden decirnos en el fondo, palabras como tema, significación, alegoría o fuente”17.Lo que revela la apuesta de Didi-Huberman no es sino que estar ante una imagen es estar, siempre, ante el tiempo. Hay que reconocer pues, en este pensar, un anacronismo de la imagen.
Efectivamente la imagen, a menudo, tiene más memoria y más porvenir que el ser que la mira. Estamos ante la imagen como un objeto de tiempo complejo, de tiempo impuro: un extraordinario montaje de tiempos heterogéneos que forman anacronismos. “En la dinámica y en la complejidad de este montaje – advierte Georges Didi-Huberman- las nociones fundamentales como la de <<estilo>> o la de <<época>> alcanzan de pronto una peligrosa plasticidad (peligrosa solamente para quien quisiera que todas las cosas permanecieran en su lugar para siempre, en la misma época: figura bastante común además de lo que llamaré el historiador fóbico del tiempo)”18. Si como sigue señalando Georges Didi-Huberman: “Es la violencia misma y la incongruencia del anacronismo, es la violencia misma y la inverificabilidad las que habrían provocado, de hecho, como levantando la censura, el surgimiento de un nuevo objeto a ver, y la constitución de un nuevo problema”19, podemos aseverar con Michel Foucault: que “Saber, (…) no significa (aquí) recobrar, ni mucho menos recobrarnos. (Que) el saber no está hecho para comprender sino para abrir tajos”20. Algo que atisbaremos en nuestra controversia bizantina.
La controversia iconoclasta, que se produjo en Bizancio en el año 726, constituye un debate semiológico acerca de la naturaleza del signo que ha sido elegido para servirnos de hilo conductor en torno a los cuestionamientos que realizaremos a las polémicas contemporáneas de la imagen y la representación que no tardaremos en delinear. Hay que comenzar por señalar que nos concentraremos en un solo icono, el de Cristo, que legitima todos los demás21. El iconódulo -adorador de imágenes- no puede reducir la posición iconoclasta a una simple herejía, porque el iconoclasta declara una fe muy parecida a la suya22. Así, no es extraño que en su Discurso contra los iconoclastas Nicéforo lo describa no tanto como hereje sino más bien como un ser que dice lo contrario de lo que asevera, que olvida el principio de la no-contradicción y que, por ese hecho, no tiene más que la apariencia de la humanidad. “Su cháchara –escribe el Patriarca- es aún más hueca que el grito de los grajos y de las ranas: hace pensar en el mutismo de las carpas y en la insensibilidad de las encinas”23, y posteriormente añadirá: “¿Hay palabras más irracionales y más bestiales que afirmar por un lado que el Verbo se hizo carne y por el otro que no está circunscrito ni puesto en icono?”24. La pregunta que la iconoclasia suscita concierne entonces al valor semiótico de la imagen. Si se afirma que no es posible hacer un icono de Cristo porque, al tener dos naturalezas -humana y “circunscribible”, divina e “incircunscribible”- un trazo gráfico perdería irremisiblemente su naturaleza divina y sólo podría captar el hecho de su naturaleza humana; esta aseveración pone en riesgo no sólo la imagen de Cristo sino, como veremos, toda imagen: “No es Cristo sino el universo entero- sigue señalando Nicéforo- el que desaparece si ya no hay circunscriptibilidad ni icono”25. De ahí que el Patriarca, junto a los partidarios de las imágenes, se afane en defender un poder semiótico que percibe como característico del hombre.
La clave de la argumentación – como atinadamente señala Guy Le Gauffey- radica aquí en la diferencia entre inscripción y circunscripción. Los iconoclastas afirmaban que pintar un icono de Cristo significaba circunscribir su inasequible divinidad. A lo cual los iconódulos respondían que pintar un icono no era sino inscribir al Verbo que, al hacerse carne, se había circunscrito a sí mismo en una forma comprensible y visible a nuestros ojos humanos. La circunscripción es entonces “lo que delimita el dominio de la finitud espacial, temporal o intelectual”26; mientras que la inscripción es “lo que se hace a imitación de un modelo”27. Para poder inscribir algo es necesario que esté previamente circunscrito (y ser visible, y objeto posible de la mirada). El iconódulo privilegia la circunscripción porque lo que hace Dios con su acto creador no es sino circunscribir. Es decir, delimitar el ser, el lugar, el tiempo y la esencia de todo ser creado. Es debido a esta circunscripción- que constituye una suerte de marca divina- que los seres pueden ser inscritos. Con otras palabras: se podrá construir una imagen artificial de ellos porque ellos, al estar previamente circunscritos, ya tienen una imagen “natural” (y aquí hay que entender “imagen natural” como “imagen hecha por Dios”).
La creación, desde esta perspectiva, es pensada como la expresión del misterio de una mimesis. Dios – que es ilimitado- delimita (y crea) al mundo al circunscribirlo, pero no sólo eso, sino que al circunscribirse a sí mismo- se delimita temporal y espacialmente- a través de Cristo. El iconodulo comprende entonces “el ser hecho a imagen y semejanza de Dios” como el poseer una imagen “natural” obra de Dios mismo, que habría que diferenciar del icono - “la imagen hecha por mano humana”- que reproduciría – aunque de manera muy peculiar como veremos- la imagen “natural”. El icono entonces no haría sino inscribir lo que ya está circunscrito, y al hacerlo lo que ofrecería a la mirada no estaría dirigido a nosotros, ni siquiera al mundo, sino a su modelo. Observar un icono no es sino efectuar un pasaje de lo visible a lo invisible. No es casual que el icono invierta lo esencial de nuestras disposiciones pictóricas. El icono es un espejo que –lejos de proporcionar una reduplicación directa de nuestro propio rostro- aporta en lo visible la imagen en espejo de lo invisible. Así, el creyente es invitado no a mirarlo indefinidamente sino a prosternarse. Prosternándose, el creyente deja que la mirada que lanzó siga su camino: que se remonte desde el icono hasta su modelo y desde él al Creador. Ahora bien, toda iconodulia descansa además en el principio de la homonimia. Efectivamente cada icono debe mencionar a un lado del rostro, el nombre de aquel o aquella que refleja como en un espejo. Efectivamente si el nombre de Cristo designa tanto su naturaleza humana como su naturaleza divina; todo nombre va a designar la unión entre la imagen natural y la imagen artificial. El trazo literal funciona entonces como el trazo icónico. Si éste último es un signo visible (la imagen artificial) que enlaza con lo invisible (Dios) a través de la “imagen natural”; el trazo de la escritura también es material pero enlaza con lo que se considera inmaterial, la voz (el Verbo). El verbo graphe significa al mismo tiempo- y no debemos olvidarlo- escribir y dibujar.
Pero ¿y el iconoclasta? Frente al iconódulo, si bien él señala que sólo Dios puede decidir su propia circunscripción - caso del pan y el vino en la Eucaristía- no deja tampoco de subrayar que no está en la naturaleza del signo establecer la presencia divina. Los iconoclastas insisten en la distancia inconmensurable entre la “materia abyecta y muerta de los colores y las planchas de madera”, y la condición celestial y gloriosa de los santos modelos. La presencia no existe, pero la semejanza tampoco. Hecho por mano humana el signo es de este mundo, y en este mundo, no puede ser sino el signo de una ausencia, el signo de retirada a partir del cual se invoca al ser supremo sin que nada de su presencia lo habite. La cruz será el signo por excelencia porque es el signo de la pasión y la muerte, porque en ella se lee el retroceso de lo que trata de significar. La cruz es plenamente signo en la exacta medida en que en ella la divinidad de Cristo no se ofrece ya a la mirada. Es plenamente signo en la exacta medida en que no es ya imagen. La diferencia entre ambas posturas- la iconodulia y la iconoclasia- se percibe en el tema del color28. Toda una argumentación teológica corre por debajo: el Antiguo Testamento dio las sombras, sólo el Nuevo Testamento aportó los colores porque sólo la llegada de Cristo trajo la encarnación y la carne sólo puede estar ahí con el color. Para el iconódulo, el iconista debe aplicar los colores situando primero los más sombríos que poco a poco suben hacia la luz.
Totalmente a la inversa, el signo iconoclasta –la cruz- rehúsa obstinadamente el color. No porque desvalorice la encarnación sino porque la respeta como dato histórico: la encarnación finalizó en la cruz. La cruz hace signo pero de ausencia. El iconódulo se apoya en la mimesis aunque para él el icono no hace presente a Dios sino, por el contrario, hace sensible su alejamiento constituyéndolo como el punto de fuga de la mirada que, partiendo del orante se remontará hacia el Creador atravesando el icono. El iconoclasta, no obstante, ve en el trazo del icono un alambre de púas que amenaza con delimitar, peligrosamente, aquello que pretende mostrar. Pregonando la cruz, el iconoclasta opta entonces por un signo hecho por mano humana sin ninguna pretensión de mediación. Como si el signo de la cruz no hubiera sido hecho para ser mirado sino para ser visto: como el dedo que apunta a un objeto lejano o a una simple dirección.
Hay que señalar entonces que si bien para unos y otros el acto de designación parece ser casi el mismo (iconoclastas e iconodulos apuntan a la segunda persona de la trinidad); el icono y la cruz, la imagen y el signo, se apoyan en posturas diametralmente opuestas con respecto a una posible política de lo visible. El icono privilegia el acto creador y muestra esencialmente a través de la mimesis los rasgos del modelo que significa. Por el contrario con la cruz lo único visible que se manifiesta es el máximo de la pobreza semiótica: una doble tachadura. La impaciencia iconoclasta rompe entonces con la impresión mimética porque esta no llega a renunciar nunca a su privilegio sensible- aunque lo diga- y es que, en ella, la mirada queda como lo que permite recorrer lo visible hasta el borde que dejaría adivinar, que lo visible proviene de lo invisible. Por el contrario, con la cruz la mirada se encierra en la realidad inmediata y tangible del más pobre de los signos; el iconoclasta se re-tacha para él no hay homonimia: la imagen no puede llevar legítimamente el nombre de su modelo. El encuentro que desgarró a Bizancio entre una imagen y una mirada nos deja entonces con una inquietud en cuanto al funcionamiento y la naturaleza de la imagen y el signo. ¿Cuál es su lazo en torno a la mirada que lo plantea?
Una manera de leer el episodio de la controversia bizantina consistiría en plantear cuestionamientos que sólo surgen en tanto estemos dispuestos a dejarnos atravesar por un universo semiótico muy distinto al nuestro. Walter Benjamín hablaba de la imagen como de un cristal de tiempo. Como la forma construida y resplandeciente a la vez donde “el Otrora encuentra el ahora en un relámpago y forma una constelación”29. Se trataría de producir un modelo temporal que pudiera tener en cuenta las contradicciones sin apaciguarlas, un modelo que pudiera retener de Hegel la potencia de lo negativo y rechazar la síntesis conciliadora del Espíritu. Las contradicciones, lo sabemos, están ahí, desde el vuelo de la lechuza de Minerva.
En el Crepúsculo de los ídolos Nietzsche increpa a los filósofos por fallar en el sentido histórico. Esto es, por producir momificaciones conceptuales de todo aquello que teorizan30. Seguramente esto aplicaría para todo aquello que decimos y pensamos acerca de la visión, que ha sido tradicionalmente reseñada como un modo puro, inmune al cambio, de percibir objetos. Un ejemplo: en El nacimiento de la tragedia griega Nietzsche ofrece lo que es, en efecto, una arqueología de la experiencia del teatro griego que habría producido un tipo de espectador que habría caído en el olvido31. No obstante, cuando en Humano demasiado humano sugiere que ha habido una evolución gradual en la manera en la que representamos a los dioses- desde la burda imagen de la piedra hasta los perfiles imponentes de los dioses griegos- uno no puede menos que sospechar que nos hallamos ante una narrativa de cariz embarazosamente hegeliano32. Y sin embargo, y al mismo tiempo, el uso deliberadamente anacrónico de Nietzsche, de la mitología y la cultura griega, implica una idea de repetición en la cultura que puede socavar ciertos modelos historicistas del S.XIX.
Estos modelos son el resultado de una narrativa lineal que asume que los seres humanos se moverían en una serie de pasos perfectamente inteligibles en la que pasarían de confrontar una alteridad misteriosa (la de los dioses) a reconocerla en la naturaleza propia pero más elevada, del antropomorfismo griego de la Atenas del S.V. Esta historia, que como nos ha enseñado a sospechar Jacques Derrida no sólo sostiene una articulación decisiva con la metafísica occidental, sino que apunta al exceso indecidible que no obstante hay en sus textos (un indecidible que ha intentado disimular y del que ha intentado apropiarse, a través de la interpretación canónica de sí y de sus autores a fin de sentirse más segura y protegida de sí misma) no hace sino sugerir que la visión y la producción de imágenes estaría destinada a aproximarse y a capturar la realidad, a hacerla presente sin ninguna suerte de residuo o de opacidad “irrepresentable”. Ello implicaría subordinar lo visual a una metafísica de la presencia que supondría que la intención más profunda de la imagen es “hacer presente”. Esta era, por supuesto, una narrativa familiar para los historiadores de la pintura y de las artes visuales que contemplaban la historia como una serie de conquistas progresivas del mundo de las apariencias. El patrón quedaba claramente establecido, sin ir más lejos, en La vida de los pintores de Vasari, en la que la línea de Giotto a Miguel Ángel es representada como una serie de descubrimientos del mundo visual con respecto a la perspectiva, el color, el modelo o la textura.
Hay en esta narrativa –y es preciso advertirlo- una cierta concepción hegemónica de lo visual; de lo que Martin Jay denomina atinadamente “El imperio de la mirada”33. Desde esta narrativa se tomaría a la imagen como una ciencia, un paradigma del conocimiento humano en el que todo habría de estar desplegado ante los ojos, abierto a nuestro escrutinio: la perspectiva monocular y absoluta de Alberti uniría sus manos -felizmente uno parecería suponer- con la óptica y el método cartesiano. Merleau-Ponty analizó esta aproximación reduccionista a la visión en “Ojo y mente” y señaló que: “Es Descartes quien nos provee del breviario de un pensamiento que no desea quedar confinado en lo visible y que por lo tanto decide construir lo visible de acuerdo a cierto modelo de pensamiento”34. En la óptica cartesiana y en sus aseveraciones acerca de la pintura encontraríamos una descripción de la visión como un desciframiento de signos en el que las pistas visuales nos permitirían reconstruir el orden puro y geométrico del mundo. El color, la profundidad, la mezcla y entrecruzamiento de los objetos, la complicidad del espectador en la escena; serían excluidos de esta tentativa de construir modelos lineares, diagramas y grabados. Se anhelaría así un sistema absoluto como el de la taxonomía de la historia natural basado en género y especie, o como el de la metafísica de Leibniz y Wolff. Y no obstante si Las meninas de Velázquez –como Foucault nos enseñó a ver- parecen inventariar todos los objetos posibles, todas las dimensiones y todas las técnicas de representación, hay algo que no pueden representar: la posibilidad de la representación misma. El giro copernicano de Kant pondrá en duda, como sabemos, la idea ilimitada de la representación. Efectivamente, si toda representación se da a través de sujetos finitos -limitados por la forma de intuición espacio y tiempo y por categorías como la causalidad- requerimos de una analítica de la finitud; es decir, de cómo nuestras limitaciones hacen posible el conocimiento. Desde esta perspectiva, Kant, Marx y Heidegger podrían ser, nada más y nada menos, que extraños compañeros de cama, y cada uno enfatizaría un aspecto de nuestra condición finita: el conocimiento fenoménico (Kant), el trabajo (Marx), o la mortalidad (Heidegger). Aquí lidiaríamos con la figura de un hombre ambiguamente situado entre lo trascendental y lo empírico, entre el cógito y lo impensable, entre el regreso y el alejamiento de su propio origen que parece alcanzar, únicamente, para darlo otra vez por perdido. Para Foucault este hombre se desdibujaría como un rostro de arena en la orilla del mar y daría paso, a la era del retorno del lenguaje (el famoso giro lingüístico) y la ascendencia del simulacro: La era de Magritte o de Andy Warhol sin ir más lejos.
Volvamos no obstante a Walter Benjamín y a su imagen dialéctica. Esta extraña definición tiene dos consecuencias que creo imprescindible desbrozar antes de retornar a la controversia bizantina. La primera consecuencia es valorizar una ambigüedad que se disocia de toda síntesis clara y de toda teleología reconciliadora. La segunda consecuencia es la de valorar una referencia crítica que revele, en la imagen dialéctica, la capacidad aguda de intervención teórica: se trata de aceptar el choque de la memoria que rechaza someterse o volver al pasado: es por ejemplo, acoger los significantes de la iconoclasia y la iconodulia despertándolas de su sueño dogmático, y criticar con ello a la modernidad (por su olvido del aura- entendida aquí como aparición alterante35-). Es, al mismo tiempo, no quedarse en el arcaísmo sino subvertirlo a través de un acto de invención, de sustitución y de des-significación propiamente modernos36. Es desde esta perspectiva que me gustaría retornar al saber iconodúlico y a las tensiones iconoclastas que lo acompañaron para hablar de la controversia de la imagen en el arte contemporáneo. Una imagen cuya temporalidad no será reconocida como tal a menos que el elemento histórico que la produce no se vea dialectizado por el elemento anacrónico que la atraviesa.
Lo que falta a las posiciones estéticas actuales es un modelo capaz de dar cuenta de los acontecimientos de la memoria y no de los hechos culturales. Habría que intentar dar cuenta de la indestructibilidad, la transformabilidad, y el anacronismo de los acontecimientos de la memoria. Cuando los pioneros del arte abstracto Kandinsky, Mondrian o Malevich se ampararon en la iconoclasia para proponer un arte ascético que se fuera desmaterializando en tanto que la materia no podía contener ni la fuerza de la emoción ni la del concepto (apuntando por tanto a la profecía de Hegel de la muerte del arte); su apelación a categorías tales como “Reino” o “Espíritu” no funcionó sino como una crítica del presente donde la nostalgia era rechazada en nombre de la apertura de un ahora. Como si fuera en el ahora reminiscente que apareciera el origen (“el origen es ahora” podríamos decir) según un anacronismo fundamental que la crítica modernista habría sido, hasta aquí, incapaz de asumir. Así, en nombre de la Época del Gran Espíritu Kandinsky regresó a Rusia en 1915, descubrió que el milenarismo religioso se había trasladado al ámbito político, y, como muchos otros, pensó que la armonía y la igualdad, promovida anteriormente por religiosos y visionarios, se iba a transformar en una realidad social concreta y participó con entusiasmo en la creación del Instituto de Arte de Moscú.
Otro episodio significativo tuvo lugar cuando en 1915, en la exposición de Petrogrado 0.10, Malevich colgó una obra titulada Cuadrado negro en la esquina superior de la habitación que tradicionalmente se reservaba en Rusia a los iconos religiosos. Para Malevich el cuadrado negro no era sino el sentimiento puro de la no objetividad, de la ausencia de objeto de cuyas consecuencias extraía conclusiones que tal vez hubiesen dejado perplejo a un iconoclasta del siglo VII: “Antes estaba aterrado por una especie de temor –confesará- paralizado por el miedo de abandonar el mundo de la voluntad y la idea en el que había vivido y trabajado hasta entonces. La brisa liberadora de la no objetividad me trajo entonces al desierto, donde nada es real excepto el sentimiento (...) el sentimiento se convirtió entonces en la sustancia de mi vida. No era que yo estuviese exhibiendo un lugar vacío, sino el sentimiento de la ausencia de objeto”37.
Y es que para Malevich, más allá del desierto oscuro del Cuadrado negro, había un vacío mucho más profundo: El cuadrado negro sobre fondo blanco. Se trataba de ir reduciendo progresivamente lo particular y lo singular, hasta que fueran negadas completamente, para apuntar a una condición de simplicidad absoluta. Malevich concluía: “La nada es Dios (...) Dios existe como nada en tanto que la nada es ausencia de objeto”38. Por un golpe de pincel, lo que quedaba era entonces el cuadrado blanco sobre fondo blanco y el vacío se transformaba en plenitud y la ausencia se convertía en presencia. Desde que la simplicidad era el origen del que emanaba la realidad, alcanzarla como fin suponía alcanzar el principio. Alpha y Omega se convertían en una misma cosa, mientras se restauraba finalmente la armonía perdida. No obstante, un precio debía ser pagado para obtener esta suerte de transformación alquímica. El precio donde la autorrealización no sería sino autoaniquilación. Si Para Malevich, como para Mondrian, la afirmación de lo universal presuponía la negación de lo individual, él admitía libremente que el suprematismo implicaba un cierto nihilismo: “Al desarrollar una idea no-objetiva, nos atraeremos las pedradas –escribirá- seremos llamados idealistas, nihilistas y utópicos”39. Habiendo llevado la abstracción hasta sus últimos límites pareció haber dejado exhaustas las últimas posibilidades del arte. Anticipándose a la declaración de Rodchenko anunciando la muerte del arte, ya en 1920, Malevich escribía: “Ya no existe la cuestión de la pintura en el Suprematismo. La pintura es algo de hace mucho tiempo, y el mismo artista no es sino un perjuicio del pasado”40. Desde 1920 hasta 1927, Malevich produjo literal y figurativamente, nada. Cuando volvió a tomar el pincel, en los últimos años de su carrera, resolvió reproducir obras previas al suprematismo y datarlas con fechas que iban de 1903 a 1910. La abstracción parecía haber llegado con él, a un punto y final41.
Ahora bien, si en nuestra apuesta por una imagen dialéctica se trata de rechazar tanto las muertes perentorias como los renacimientos nostálgicos, habría que observar en la tentativa iconoclasta de estos autores que retoman la tradición ortodoxa del icono, cómo un cierto modo de memoria crítica – memoria de la tradición bizantina, entre otras- les permite crear los choques, las destrucciones que buscaban para originar su práctica pictórica, en el presente de la abstracción. Es desde esta perspectiva que nos interesa de nuevo el saber iconódulo de Nicéforo. No para recuperar la trascendencia como necesidad del pensamiento sino para observar, en la misma necesidad estructural del icono, una captación distinta de la imagen que podamos vincular de manera anacrónica y dialéctica, con los de un presente –el nuestro- donde la idea clásica de sujeto y representación se ha visto severamente cuestionada. Efectivamente, con la representación, nuevas líneas de fuerza reordenaron de manera diferente los datos más antiguos. Recordemos que la cruz del iconoclasta presentaba desde siempre en el orden de lo visible aquello que debía considerarse como lo que no, o como lo que ya no pertenecía a ese orden (el crucificado). El icono, por otra parte, presentaba, en el orden de lo visible, lo invisible que había dejado su impronta visible, fabricando de este modo una imagen artificial a partir de una imagen “natural”. Esa división semejante/desemejante fue, a grandes rasgos, el plan de batalla de los iconoclastas preocupados por quebrar mejor toda mimesis para designar mejor la alteridad. Los iconódulos se esforzaban, con Nicéforo a la cabeza, por romper esta brutal oposición binaria por medio del ternario de una imagen artificial (el icono, presente), que remitía de una imagen natural (Cristo histórico, ausente) a una imagen divina (el Hijo, invisible). Nos interesa desde esta perspectiva el icono, porque si el iconoclasta sostiene una lógica de o todo o nada; de o inexistencia (recordemos la aseveración de Malevich sobre la muerte del arte) o de totalidad (¿Aquel que conjura a los fantasmas demasiado violentamente no nos da acaso el mejor indicio de que está sujeto a su obsesión?) La representación no cesa, por su parte, de reducir el terciario del icono a un dualismo que destruiría cada vez más la separación – fundamental en el pensamiento icónico- entre “visible ausente” e “invisible” y que haría por tanto innecesarias nociones como “circunscripción” e “inscripción”. Nuestra apuesta es, que entre una y otra, el icono nos puede ayudar a abrir el presente de los tiempos. Veámoslo más despacio.
Si en su discurso contra los iconoclastas Nicéforo señalaba, como hemos puntualizado, que el icono se define como un “espejo”, lo hacía con la condición de que imaginásemos ese espejo no mirando hacia nosotros sino vuelto- vía el Hijo encarnado- hacia el Padre- aquel que nunca se muestra-. Recordemos el cuadro de Magritte de un personaje pintado de espaldas frente a un espejo ubicado delante de una chimenea. Pues bien cuando los ojos del espectador se dirigen al espejo lo hacen para descubrir la copia exacta del cráneo de este personaje tal y como podíamos verlo fuera del espejo. En el momento de alcanzar esa otra cara, de cerrar nuestras certezas uniendo los trayectos de la mirada y el espacio de la visión, de enlazar nuestra visión y nuestro saber a un objeto que quedaría circunscrito, no podemos evitar quedarnos desconcertados, como si de pronto nos percatáramos, molestos, que hay cosas que mirar que no entran en la esfera del saber42. La pregunta que podría surgir al respecto es la siguiente: ¿Es lo mismo la visión que la mirada? ¿Es la imagen lo mismo que la representación? ¿O puede que la imagen- como el icono bizantino- apunte hacia algo que lo que el que la mira no pueda ver? Jacques Derrida ha señalado que la pintura se origina en la ceguera. El modelo, aunque esté frente al pintor, no puede ser visto por este en el momento en el que hace una marca en el lienzo. Hay siempre un retraso, una grieta, un vacío. La marca se apoya en la memoria –no en la percepción- y cuando la memoria es invocada, el objeto presente es ignorado, porque el artista es ciego respecto a él43. El proceso de pintar es ciego porque- como el icono mismo- es imposible sin el juego presencia/ausencia. La capacidad de ver y hacer visible está habitada por una ceguera que ésta no puede reconocer (léase ver). El icono bizantino, recordemos, no hace de puente entre dos naturalezas (la humana y la divina) sino que se ubica en lo visible para apuntar en línea recta lo invisible. Asimismo la preocupación del iconista no descansa en reproducir la apariencia verídica de un individuo dado sino en palabras de Nicéforo: “en evocar su recuerdo”44. El régimen de la imagen borra la distinción clara y meridiana entre un saber cierto de lo representado y un reconocimiento incierto de lo visto; entre la incertidumbre de haber visto y la certeza de haber vivido. Las imágenes nos habitan sin que por ello nos alienen; las imágenes nos ponen a una cierta distancia de ellas –impersonalmente- sin por ello desvincularse.
Ahora bien, la segunda cuestión que nos podemos preguntar recordando El discurso contra los iconoclastas sería la siguiente. Si la contemplación del icono no es la de Narciso porque se dirige más allá de lo visible, en tanto que el Creador constituye el único punto de destino del trayecto de todas las miradas, ¿Podría ser que la tarea de ego- frente a la multiplicidad de representaciones -sea que para que su imagen se sostenga en tanto que una, es necesario dar a su cuerpo un punto de mirada? Recordemos que Nicolás de Cusa no dejará de considerar una especie de prueba de la existencia de Dios, el hecho de que cuando uno se desplaza lateralmente frente a un retrato, la mirada no deja de seguirnos en nuestro desplazamiento, tal como la mirada del Creador más allá de la diversidad de retratos (…) Según Jacques Lacan en su análisis sobre la génesis de la reflexividad, en el estadio del espejo el niño busca, dándose la vuelta, la confirmación de una mirada “de afuera” que le permita considerar la imagen especular como suya45. Como si en ese furtivo y discreto movimiento de la cabeza estuviese revelando la naturaleza de toda imagen, que necesita depositar fuera de ella aquello que le asegura su consistencia. El giro del niño escinde en dos lo que en el trayecto de la mirada icónica quedaba ubicado en la línea que, partiendo del orante en plegaria delante del icono, terminaba en la mirada invisible del Creador a través de Cristo. El hecho de que el espejo de la laicidad no tenga dos caras, no sólo reexpide a este mundo la imagen especular sino que la separa del modelo que ahora se vuelve hacia él. El punto de mirada que antes se daba en el más allá monoteísta está ahora en el más acá. Pide a la mirada un trabajo gnoseológico, estético y ético del que dependerá la legibilidad- en el sentido que Benjamín y Warburg podían dar a ese término- de la imagen. Podríamos recordar también que esta mirada nos puede remitir también al ojo malevolente. “Prediquen al ojo- señalará Bentham- si ustedes quieren predicar con eficacia. Es por este órgano, por el canal de la imaginación, que el razonamiento de la mayor parte de la humanidad puede ser conducido y modelado a voluntad. Como marionetas en la mano del titiritero, así serán los hombres en la mano del legislador, que, además de la ciencia propia de su función, deberá prestar atención al efecto teatral”46. Lo que nos lleva, además, a recordar la atinada advertencia de Horkheimer cuando escribe que “los sentidos están determinados ya por el aparato conceptual aun antes de que tenga lugar la percepción; el burgués ve de antemano el mundo como el material con el que se lo construye. Kant ha anticipado intuitivamente lo que sólo Hollywood ha llevado a cabo conscientemente; las imágenes son censuradas previamente, ya en su misma producción, según los modelos del entendimiento conforme al cual han de ser contempladas después”47.
La tercera cuestión que me gustaría explorar aquí y que surge con el Discurso contra los Iconoclastas toca el tema de la mimesis. En la controversia bizantina, Dios fue planteado como el lugar de una mimesis sin falla. Todo lo que está en él es a su imagen: El Verbo es a imagen de Dios; el Hijo es a Imagen del Padre. A partir de ahí es posible concebir que la imagen más imagen de todas las imágenes… no tiene nada visible. Desde esta perspectiva casi sería falso decir que Dios no tiene imagen. Habría que señalar que Dios es imagen de sí mismo indefinidamente y que esa imagen totalmente fuera de lo visible, pura mimesis es el origen. El origen está por así decirlo “tachado”, no es sino una mimesis que remite incesantemente a sí misma. La mimesis que –como advertía también Jacques Derrida- no imita nada sino sólo la imitación48. No habría pues, desde esta perspectiva, original y copia. En el “origen” de la imagen, en su constitución, no estaría sino la posibilidad intrínseca de su repetición. Si vertemos la aseveración en términos finiseculares podríamos señalar que su posibilidad de ser falsificada no formaría parte de una contingencia, sino que constituiría la posibilidad de la propia configuración de la imagen. Curiosamente, Andy Warhol hizo esta misma asociación, aunque por otro camino, en su lectura de la controversia bizantina: “Los iconódulos –señaló- eran gente con sentido común que pretendía representar a Dios en su gloria, pero que, en realidad, al disimular a Dios en las imágenes, disimulaban la puesta en cuestión de su existencia. Cada imagen era el pretexto para no preguntarse por la existencia de Dios. Pero detrás de cada imagen de hecho (…) Dios había desaparecido (…) Dios mismo hizo uso de las imágenes para desaparecer, precisamente, detrás de las imágenes (…) La profecía se ha cumplido: vivimos en un mundo de simulaciones”49. Con las latas de sopa de Andy Warhol, - “Campbells, Campbells, Campbells- la similitud se multiplicará sin fin en la imagen. “Concentrándonos en esta ilimitada monotonía –escribirá Foucault- encontramos la iluminación súbita de la multiplicidad sin centro”50. La multiplicidad sin centro no significa, necesariamente, que la dimensión ética desaparezca de las imágenes y que uno se quede instalado en el One Dollar Bills de Warhol. La multiplicidad sin centro significa que no hay nada en la imagen que nos libere del riesgo. Que ante cada imagen tenemos que escoger cómo queremos que participe, o no, en nuestros envites de conocimiento y acción. Que es posible o no con la imagen, como con el lenguaje, soltar las líneas de un pensamiento interrogativo y quedarse, o no, en los barrotes de las contraseñas fáciles.
Si en cualquier época que nos ubiquemos parecemos encontrar en el universo del signo imágenes basadas en la similitud con el modelo, o palabras basadas en lo desemejante con el referente y a pesar de ello nos esforzamos en clasificar y hablamos de “representación de la cosa” y “representación de la palabra”; una noción de mimesis como la anterior nos permite, también, reconocer el parasitaje, y las usurpaciones. Así Nicéforo, que piensa la imagen como imagen (no sin su indispensable lazo con el cifrado simbólico: la homonimia) cerca a éste último con tanta precisión que la imagen sigue siéndole en el fondo ajena, reducida a la faz crística, la naturaleza de esta imagen compromete la problemática especular al más alto grado. Efectivamente si Dios crea al hombre a su imagen, la misma palabra imagen no puede tener el mismo sentido cuando dice lo que es del hombre y lo que es del Verbo. ¿Qué es entonces el hombre si está hecho –como se escribió- a imagen y semejanza de Dios? Puesto que el hombre tiene una imagen habrá que decir qué es esa imagen. Nicéforo soluciona el problema a través de Cristo, en quien la palabra – el Verbo- se vuelve icono, y el icono no es sino manifestación del Verbo. Los demás alcanzaríamos los beneficios de la homonimia a través de esa figura mediadora. Y no obstante Nicéforo ha de introducir sutilmente la cuestión de la diferencia entre nuestra imagen y la palabra, para respetar la doble naturaleza de Cristo en quien Verbo e icono se identifican plenamente.
Es innegable que si contemplamos estas dificultades -las de la relación imagen/ palabra- no podemos dejar de reconocer que, a lo largo del siglo XX, la teoría jugó un papel constitutivo en la producción del arte visual. Si durante la primera mitad del siglo XX, las palabras fueron borradas de la mayor parte de los lienzos de los artistas más significativos; a partir de 1950 parecieron haber regresado con fuerza para contaminar la superficie del lienzo. No obstante incluso cuando las palabras parecían haber sido borradas, lo cierto es que permanecían presentes en su ausencia. Es decir, desplazadas más allá del ámbito de la obra, las palabras se convertían en las teorías que funcionaban para enmarcarla y para establecer su contexto51. El acercamiento anacrónico y dialéctico al icono nos hace intuir que sería un error aproximarse entonces, en términos de opuestos binarios, a las relaciones que se dan entre imagen/ texto, obra/ comentario, teoría/ejemplo, que nos obligaría a permanecer cautivos en una economía tradicional de la representación. La figura y el discurso se combinan para formar una constelación heterogénea en la que uno es necesario pero no reducible al otro. La imagen y el texto se vincularían a través de una extraña lógica parasitaria en la que el texto no explicaría más al objeto que el objeto al texto, sino que la figura se volvería textual y el texto figurativo. La escritura, el arte, la arquitectura se intersectarían en una práctica textual que podría ser denominada- recordando una vez más a Derrida- architextura52. Así cuando Foucault -frente a la obra donde Magritte dibuja una pipa y escribe “Esto no es una pipa”- y se pregunta: “¿Qué cosa no es una pipa?”, ¿La imagen? ¿El texto?, ¿La palabra <<esto>>? Se percata de que ambos, la imagen y el texto están pintados con los mismos medios; así que son similares, y sin embargo diferentes. La pintura de Magritte socava la representación, o la relación de los signos con el mundo, pero renuncia a cerrar la grieta: Una serie de signos visuales y lingüísticos sin que haya coincidencia53.
¿Cuál sería pues nuestra conclusión – a título, claro está- siempre provisional y abierta a otras lecturas y a otros lectores? Me gustaría finalizar con las palabras de Georges Didi-Huberman cuando hablaba de apostar por una imagen-jirón que observara en esa plasticidad dialéctica de la que hablaba Walter Benjamin. Una imagen- señala Huberman- “que -como los signos del lenguaje- sabe a su manera –provocar un efecto con su negación. (Una imagen) que es a veces el fetiche y otras el hecho, el vehículo de la belleza y el lugar de lo insostenible, la consolación y lo inconsolable. (Que) no es ni la ilusión pura, ni toda la verdad, sino ese latido dialéctico que agita, al mismo tiempo, el velo y su jirón”54. Y es que no debemos olvidar que, como no cesa de recordarmos el mismo Benjamin: “La marca histórica de las imágenes no sólo implica que pertenecen a una época determinada, indica que no consiguen ser legibles hasta una época determinada (…) La imagen que es leída –quiero decir la Imagen en el Ahora de lo conocible- lleva en el grado más elevado la marca del momento crítico, peligroso, que está en el fondo de toda lectura”55.
Zenia Yébenes
Doctora en Filosofía por la Facultad de Filosofía y Letras de la
Universidad Nacional Autónoma de México y profesora-investigadora
del Departamento de Humanidades de la Universidad Autónoma
Metropolitana. Es autora de diversos artículos especializados en
Filosofía de la religión, Estética y Filosofía Contemporánea en
revistas nacionales y extranjeras. Entre sus últimas publicaciones
destacan los libros: Figuras de lo
imposible: Trayectos desde la Mística, la Estética y el Pensamiento
contemporáneo (Anthropos/ UAM, 2007) y
Breve Introducción al pensamiento de
Jacques Derrida (Biblioteca Colección
Básica Universidad Autónoma Metropolitana, 2008).
