


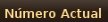










 ¿Qué tipo de “realidad” tienen las entidades teóricas de las ciencias sociales?
¿Qué tipo de “realidad” tienen las entidades teóricas de las ciencias sociales?Partiendo de la distinción hecha por Hacking entre realismo acerca de teorías y realismo acerca de entidades, el objetivo de este trabajo será aplicar dicha distinción al ámbito de las ciencias sociales, a fin de dilucidar cuál es la naturaleza de las entidades teóricas que suelen postular las teorías sociológicas, y si al menos algunas de éstas son capaces de subsistir en diferentes modelos teóricos (incluso en modelos opuestos o incompatibles entre sí), de modo tal que podríamos considerar que poseen cierto tipo de existencia anterior e independiente de cualquier aproximación cognitiva humana. Si tal fuera el caso, la pregunta siguiente deberá ser ¿en qué sentido podemos postular la existencia real de dichas “entidades”?
Antes que nada creo necesario efectuar aquí una breve exposición del pensamiento de Hacking, quien podría ser considerado uno de los principales referentes y propulsores de una novedosa corriente en Filosofía de las ciencias a la que se ha llamado new experimentalism. En contra de aquellas posiciones (que cobraron un mayor auge a partir de la obra de Kuhn) según las cuales la base empírica de las ciencias sería indistinguible del cuerpo teórico que las constituye, puesto que este último operaría como condición esencial de la aparición misma de los datos observacionales (tesis de la carga teórica de los enunciados de observación) , el new experimentalism defenderá que existen clases de fenómenos o eventos, los cuales por lo general suelen “aparecer” como consecuencia de alguna intervención experimental, que subsisten por sí mismos con anterioridad e independencia de la teoría o conjunto de teorías que pretendan interpretarlos. Una cosa es la existencia per-se de estos hechos, y otra es el intento posterior de atribuirles un significado particular, circunscribirlos dentro de alguna clasificación, brindar una explicación de los mismos, idear ciertos modelos para representarlos, etc. Respecto de las teorías explicativas, Hacking mantendrá una posición instrumentalista y hasta relativista, al aducir que nuestras teorías no son más que modelos que pretenden dar cuenta de una cierta situación de hecho mediante las herramientas propias de nuestro psiquismo, herramientas cuya naturaleza en nada se asemeja a la naturaleza de los hechos referidos por la teoría. La prueba es que, frente a los mismos hechos, coexisten teorías diferentes e incluso antagónicas que pretenden explicarlos, todas las cuales reconocen forzosamente la existencia objetiva de dichos fenómenos. De este modo, las teorías no serían más que herramientas intelectuales útiles en la medida en que nos ayudan a entender los fenómenos, y, sobretodo, a construir las piezas de la tecnología experimental, la cual, entre otras aplicaciones, nos resulta a su vez útil para el hallazgo de nuevos fenómenos. Así, el papel más relevante de las teorías no será el de brindarnos una representación fiel y literal del modo como funcionan los fenómenos, sino el de proporcionar indicios y guías para nuestra intervención sobre la realidad, es decir, para la manipulación de la misma en situaciones experimentales. Pero lo que realmente posibilita que dichas intervenciones “funcionen”, son ciertas entidades cuya existencia real inferimos del hecho de que poseen efectos concretos, los cuales se ponen de manifiesto en las situaciones experimentales.
Mientras que tanto la concepción heredada del positivismo lógico como la nueva epistemología parten del supuesto de la existencia de dos niveles presentes en la investigación científica (el nivel observacional, basado en el registro de datos perceptuales, y el nivel teórico, fundado en las creencias científicas explícitas o implícitas) Woorward y Bogen proponen un enfoque superador que contempla tres niveles, al percatarse de que lo estrictamente observable no corresponde a los fenómenos mismos, sino a los datos o “indicadores externos” del fenómeno. Así, en el nivel puramente descriptivo, es forzoso efectuar una distinción entre datos y fenómenos:
Datos serían, por ejemplo, los puntos en una gráfica, los destellos en una pantalla fluorescente, los rastros en una cámara de burbujas, etc. Como puede verse, los datos suelen aparecer como resultados de experimentos particulares, con lo cual dependen estrictamente del contexto experimental que los genera. De allí que su existencia resulte en realidad contingente y efímera, ya que es subsidiaria de los medios tecnológicos y recursos disponibles en un momento histórico dado. Si bien podríamos alegar que los datos no sólo serían subsidiarios de los recursos instrumentales disponibles, sino también de las teorías mismas desde las cuales se desprenden las consecuencias experimentales que posibilitarán la aparición de dichos datos, los partidarios del new experimentalism, cuyas teorías están fuertemente apoyadas en el conocimiento de la práctica científica real (fundamentalmente en el terreno de la física) argumentan que existirían ciertos mecanismos procedimentales de experimentación y acopio de datos relativamente independientes de las teorías explicativas que intentan interpretar o atribuir algún significado a dichos datos. Esto explicaría que, mientras en el terreno de las teorías interpretativas acerca del mundo no habría un progreso acumulativo de saberes sino rupturas paradigmáticas (tal como lo señala Kuhn) en lo atinente al acopio de datos sí habría progreso, ya que cada vez contamos con más información objetiva acerca de lo que sucede en la realidad.
En contraposición al carácter directamente observable, pero a la vez contextualmente condicionado de los datos, los fenómenos serían ciertos patrones generales y estables del comportamiento del mundo, asimilables a lo que podríamos llamar “leyes descriptivas”, es decir, regularidades empíricas constatables. Dichos fenómenos poseerían un contenido de verdad independiente de las teorías que puedan esbozarse acerca de ellos. También serían independientes de las condiciones y métodos empleados en los experimentos diseñados para demostrarlos, ya que puede haber distintas vías alternativas para su obtención, las cuales pueden dar lugar a la aparición de diferentes tipos de datos observacionales (como resultado de diversos diseños experimentales), pero todos los cuales remiten al mismo tipo de realidad hallada. Esto hace que dichos fenómenos hayan resultado para la ciencia mucho más perdurables que los datos, por un lado, y que las teorías que intentan explicarlos, por el otro. Ejemplos de fenómenos serían los cambios de estado del agua, la dilatación de los metales por efecto del calor, el comportamiento corpuscular u ondulatorio de los electrones según el experimento de que se trate, etc. El hecho de que muchos de estos fenómenos sean producidos artificialmente como consecuencia de ciertos diseños experimentales específicos, no los transforma en absoluto en una “construcción de nuestra mente” bajo la guía de cierto aparato teórico y conceptual. Resulta evidente que nuestros diseños experimentales (teóricamente orientados o no) sólo son herramientas útiles para “poner al descubierto” ciertas regularidades fenoménicas que existen por sí mismas con independencia de nuestra capacidad de representárnoslas y de intervenir sobre ellas.
Ahora bien, para el new experimentalism son dichos enunciados fenomenológicos –y no los datos- los que constituyen la base empírica de la ciencia. Estos no son directamente observables, sino sólo inferencias a partir de datos observables. Pero tampoco serían enunciados teóricos, ya que no pretenden explicar nada, son meramente descriptivos. Si bien para que los datos observacionales constituyan verdaderos indicadores de la presencia de determinados fenómenos es necesario efectuar ciertas operaciones de análisis y evaluación de dichos datos, las cuales involucran procesos intelectuales que van mucho más allá de las operaciones meramente perceptuales, dichos procesos no requieren de una teoría científica explicativa. A mi modo de ver, estas tesis están defendiendo una noción de “teoría científica” mucho más restringida que la noción ampliamente extendida por muchos partidarios de la nueva epistemología, para quienes por “teoría” debe entenderse todo marco conceptual (aun nuestro lenguaje de sentido común) desde el cual percibimos, experimentamos e interpretamos la realidad. Hacking restringe el alcance de dicho concepto al considerar que sólo elaboramos teorías cuando pretendemos explicar o dar cuenta del comportamiento del mundo fenoménico mediante el uso de conceptualizaciones capaces de fundamentar, en términos de nexos causales ocultos a nuestra percepción, la presencia de aquellas regularidades halladas empíricamente. Así, este modelo de tres niveles (datos, fenómenos y teorías), en el cual los fenómenos oficiarían de “término medio” entre el acopio de registro observacional y la necesidad de elaborar teorías explicativas capaces de interpretar las regularidades empíricas inferidas de los datos, permitiría, como ya lo anunciamos anteriormente, describir el incremento de conocimiento científico a nivel experimental sin la necesidad de suponer que éste debe venir acompañado de un crecimiento proporcional a nivel teórico. También permitiría justificar la posición de Hacking, quien se pronuncia a favor del realismo ontológico (existencia objetiva de fenómenos) pero manifiestamente en contra del realismo epistémico y semántico, al punto en que no adhiere al criterio de verdad como correspondencia, al señalar que éste sólo sería aplicable a enunciados de primer nivel (del tipo “Hay un gato sobre la mesa”), pero de ningún modo tiene sentido aplicarlo a nuestros modelos representacionales, ya que la evaluación de los mismos dependerá de los diferentes “estilos de razonamiento” en virtud de los cuales fueron construidos. En otras palabras, no podemos tener la más mínima certeza de que nuestros modelos representacionales refieran la estructura real del universo fenoménico, a los sumo éstos nos resultan útiles a modo de guías para la búsqueda de nuevos fenómenos por la vía experimental.
Luego de esta alusión al pensamiento de Hacking y el nuevo experimentalismo, procuraremos regresar a nuestra pregunta de partida: ¿es posible afirmar la existencia de entidades reales o regularidades fenoménicas de existencia “independiente” en la esfera social? Al hablar de la “existencia real” de ciertas entidades presentes en el mundo social, podemos estar acuñando el término ‘realidad’ con distintos sentidos. Propondré una posible clasificación de las diversas significaciones que adquiere dicho término en este terreno. De un modo preliminar, advierto tres sentidos posibles aplicables al ámbito humano y social. Para procurar explicitarlos me valdré de la metáfora popperiana de los tres mundos, ya que creo que mis representaciones encajan al menos parcialmente con las ideas esbozadas por Popper, de modo tal que el esqueleto conceptual propuesto por él puede sernos útil aquí. Popper distingue entre un primer mundo conformado por los objetos y hechos naturales, es decir, aquellos que existen por sí mismos, con independencia de la intervención humana; un segundo mundo conformado por el conjunto de nuestros estados mentales, y un tercer mundo compuesto por los productos culturales resultantes de la intervención física y mental del ser humano sobre la naturaleza, y que una vez exteriorizado y transformado en realidad externa, adquiere una gravitación propia que a su vez ejerce una retroalimentación sobre el entorno natural (mundo 1) y sobre las conciencias individuales (mundo 2). Ahora bien, valiéndome de este modelo, en el cual se enuncian tres tipos de realidades de diferentes órdenes pero interdependientes, me propongo investigar si cuando hablamos de entidades reales presentes en el mundo social podemos estar haciendo alusión a los tres tipos de mundo propuestos.
En términos generales, la mayoría de los desarrollos de la sociología contemporánea parten del supuesto de que aquello que constituye su objeto de estudio, y que como tal debe ser considerado como una realidad objetiva, en el sentido de existente con independencia de la mente que lo capta, es lo que Popper llama el “mundo tres”. Se habla así de un universo social que, si bien constituye una construcción intersubjetiva resultante de la suma de un conjunto de mentes individuales a lo largo de la historia, se nos impone como una especie de “sobrenaturaleza”, cuyos componentes están allí afuera para ser incorporados por nuestro psiquismo y condicionar el curso de nuestras conductas.
Si omitimos los prejuicios conductistas, también podemos atribuir una realidad objetiva a las entidades que pueblan el mundo 2, es decir, a nuestros estados mentales. No nos detendremos aquí en todos los problemas implicados en esta tesis, vinculados al tipo de relación entre dichos estados y el sustrato material o localización espacial de los mismos. Baste señalar dos argumentos básicos a favor de la existencia real de los estados y procesos mentales: el primero no es más que una fundamentación pragmática, al estilo de Appel: si no tuviera estados mentales no podría estar escribiendo este trabajo, ni preguntándome cómo fundamentar argumentativamente la existencia de mis propios estados mentales, para todo ello requiero como condición de posibilidad elemental al menos de la existencia de estados de conciencia. El segundo argumento, perteneciente a Popper, es el de que, del mismo modo que consideramos reales (al menos en un sentido conjetural) a ciertas entidades físicas no observables (tales como las fuerzas de la naturaleza) en la medida en que su actividad produce efectos directamente observables, también deberíamos considerar reales a nuestros estados mentales si comprobamos que por acción de los mismos provocamos modificaciones observables en el mundo físico (tales como la acción de mover voluntariamente un miembro de nuestro cuerpo, como efecto de una orden consciente emitida por nuestro cerebro).
La “realidad” del mundo uno
Lo que parece ser de aplicación más problemática para nuestro asunto es el mundo uno. La pregunta sería aquí ¿habría algunos aspectos de la naturaleza humana, anteriores a toda categorización epistémica y a toda construcción social, que operarían como “materia prima” o “fuente de inspiración” para: a) la construcción del mundo social mismo, y b) la construcción de nuestros discursos acerca de lo social? Si no fuera así, tendríamos que admitir la hipótesis de la “tabula rasa”: creamos un mundo completamente artificial que no descansa sobre ningún a-priori antropológico o biológico. Otro modo de formular la pregunta, en términos kantianos, sería ¿cuál es la condición de posibilidad de la construcción del mundo social y de los discursos en función de los cuales procuramos conocerlo?
Este punto resulta esencialmente problemático, teniendo en cuenta el hecho (que será más profusamente analizado con posterioridad) de que las entidades socialmente construidas no corresponden a clases estáticas sino a clases que se encuentran en constante dinamismo, ya que nuestros discursos acerca de la realidad social inciden sobre dicha realidad y eventualmente la modifican. Esto no debería ser sorprendente, si tenemos en cuenta que la realidad social es aquello que nosotros mismos construimos, y como tal sus leyes no son necesarias del modo en que lo son las leyes naturales, sino perfectamente modificables a nuestro arbitrio. A esto alude Hacking cuando introduce la distinción entre clases naturales y clases interactivas, señalando que nuestro modo de categorizar los fenómenos sociales, es decir, nuestros discursos, condicionan dichos fenómenos, como así también la autopercepción que dichos fenómenos tienen de sí mismos (no olvidemos que los fenómenos sociales son aquellos en los que intervienen seres humanos, los cuales se caracterizan de manera esencial por poseer el extraño atributo de la autorreferencialidad, en virtud del cual son capaces de utilizar sus propios discursos para percibirse y caracterizarse a sí mismos). De allí que resulte sumamente problemático todo intento de efectuar una caracterización “en estado puro” del conjunto de legalidades (psicológicas, sociológicas e incluso biológicas) que rigen los actos humanos como si se tratara de legalidades naturales, es decir, de un repertorio “dado” de performances y conductas que pueden llegar a ser descriptas de modo objetivo, sin que su enunciación sea a su vez subsidiaria de las influencias que el mismo entorno social ejerce sobre el sujeto de conocimiento. Ahora bien, retomando la distinción entre realismo acerca de teorías y realismo acerca de entidades ¿no podríamos afirmar que existen objetivamente ciertos fenómenos y legalidades en el orden humano y social, aun cuando nuestras teorías sean en principio incapaces de representarlos adecuadamente? Si el criterio que utiliza Hacking para creer en la existencia real de ciertas entidades del mundo físico, es la posibilidad de manipularlas y obtener así resultados experimentales concretos en el terreno de la práctica ¿no podríamos afirmar que si no existieran un conjunto de legalidades que rigen a priori nuestro espectro de conductas psicológicas y sociales, entonces la construcción misma del mundo social no hubiera sido posible, en la medida en que dichas “entidades” operarían como condición de posibilidad de la creación de nuestro universo social? Ahora bien, la paradoja consiste en que toda afirmación mediante la cual procuramos describir esas leyes “en estado puro” será inevitablemente subsidiaria de ciertos marcos conceptuales, los cuales fueron ellos mismos aprehendidos durante sucesivos procesos de socialización, con lo cual la noción misma de “descripción pura” carece de sentido. Pero aquí será útil traer a colación la distinción hecha por Mario Bunge entre leyes 1 y leyes 2. Las primeras se refieren al comportamiento real y objetivo del mundo, pero todo intento de abordarlas mediante enunciados de leyes (leyes 2) quedará inevitablemente circunscrito a las pautas impuestas por nuestro particular modo de forjarnos representaciones de las cosas. ¿Significa esto que debemos contentarnos con la suposición ontológicamente realista según la cual sería razonable suponer que tales leyes existen, unida a una posición epistemológica escéptica, e incluso relativista, según la cuál nos es imposible representarnos tales leyes? Uno de los motivos más relevantes por los cuales tal representación “en estado puro” sería imposible parece ser el hecho de que en el intento de descubrir dichas leyes estaríamos haciendo uso de las mismas, con lo cual nuestra demostración de la existencia de tales leyes incurriría en una circularidad, al estar utilizando como herramienta o condición necesaria para la demostración aquello mismo que queremos demostrar. Esta situación puede ponerse claramente de manifiesto, por ejemplo, en el caso de las leyes que gobiernan nuestro modo de conocer la realidad (leyes de la percepción, reglas lógicas, reglas lingüísticas –semánticas, sintácticas y pragmáticas- modelos inferenciales, etc.), pues es claro que al poner en marcha las herramientas de que disponemos para conocerlas estaríamos utilizándolas de modo inconsciente, en tanto ellas mismas son la condición de posibilidad de nuestro conocimiento. La demostración de que dichas reglas, junto a muchas otras que gobernarían un amplio conjunto de conductas humanas cuyo origen se asienta en patrones biológicos o genéticos, efectivamente existen, deberá ser una vez más pragmático-trascendental, al estilo de Appel: no podemos negar su existencia puesto que las estamos utilizando en cada uno de nuestros actos, al presuponer que los mismos sólo pueden ser realizables bajo ciertas condiciones a-priori de posibilidad. Dicho en términos kantianos, éstas formarían parte de nuestra dotación en tanto sujetos trascendentales, pero nuestro acceso a su conocimiento sólo puede darse por la vía fenoménica1. Es decir, nuestro propio aparato perceptual, intelectual, afectivo, volitivo, valorativo, lingüístico, etc. estaría regido por ciertas leyes que se ponen en funcionamiento en nuestros actos de conocimiento, o, en términos más amplios, en cualquier tipo de acceso al mundo. Mediante dichas leyes también procuramos forjarnos una representación de las mismas, es decir, exteriorizarlas lingüísticamente a fin de generar discursos que den cuenta de tales leyes. Ahora bien, cuando intentamos describirlas o representárnoslas las ponemos delante nuestro en tanto “fenómenos”, es decir, ellas sólo se nos aparecen bajo las condiciones de posibilidad que nuestra misma estructura psíquica les impone. Estos argumentos nos estarían mostrando que: a) no podemos dudar de la “existencia real” de dichas reglas en tanto condiciones de posibilidad, y b) no es posible forjarnos una representación objetiva, es decir, “desde ningún lugar”, de las mismas, puesto que son ellas mismas las que imponen los límites a nuestro modo de conocerlas. ¿No sería esta argumentación del todo coherente con el realismo ontológico, unido a un pesimismo epistemológico, de Hacking?2 Hacking también propone la aceptación indiscutible de la existencia de ciertas entidades y fenómenos, sin necesidad de suponer que podemos llegar a encontrar una explicación completa y acabada del comportamiento real de los mismos.
Ahora bien, existe un problema más intrincado aun, y es, como ya lo señalamos anteriormente, el hecho de que dichas “reglas” entran en interacción con el mundo social cuya construcción ellas mismas posibilitaron, y, mediante sucesivos procesos de retroalimentación, se ven modificadas al interactuar con ese universo social originariamente creado por ellas, pero que luego cobró independencia y se transformó para nuestras mentes en “un fenómeno más del mundo”, capaz de aportar un enorme caudal de información y significados que se vuelcan una vez más sobre nuestro psiquismo y lo modifican. De este modo, el acopio cultural se vuelve sobre nuestro cerebro, obligándolo a reacomodarse ante cada situación nueva y dotándolo así de nuevas herramientas que una vez más se dirigirán al mundo cultural para resignificarlo y enriquecerlo, y así ad infinitum. ¿Cómo podemos, entonces, transformar en un objeto fijo de estudio una realidad en permanente dinamismo, siendo que, por añadidura, dicho dinamismo descansa en el hecho de que, al querer representarnos la realidad social, ésta se modifica por efecto mismo de nuestras representaciones?
Es en este aspecto en donde parece resultar manifiesto que las “entidades que pueblan el mundo uno”, es decir, nuestros a-priori biológicos, genéticos, psíquicos o antropológicos3, una vez que se “ponen en marcha”, generan (por intermediación del mundo dos, es decir, de nuestros estados mentales) un mundo tres (universo social y cultural) que inmediatamente se vuelve sobre los mundos uno y dos, modificándolos de un modo tal que virtualmente ya no nos sería posible suponer que poseemos una “naturaleza” en estado puro. De allí que toda teoría social, ya sea que pertenezca a la ciencia básica o aplicada, suela lanzarse a la búsqueda infructuosa de aquel “paraíso perdido”, de aquel “estado de naturaleza” que suponemos existió alguna vez pero cuyo conocimiento nos está vedado desde el momento mismo en que configuramos una “sobrenaturaleza” cultural. Dicha búsqueda de los orígenes adquiere su razón de ser pragmática en el hecho de que sólo mediante el hallazgo de una “naturaleza humana” en bruto, anterior a toda influencia socio-cultural, podemos encontrar un fundamento válido en el terreno de nuestras decisiones culturalmente adoptadas, fundamento que virtualmente brindaría una apoyatura certera a nuestros juicios de valor respecto de cómo deben ser, por ejemplo, el código moral apropiado, el Estado ideal, la educación más conveniente, la terapia psicológica más adecuada, etc. Pero el problema estriba en que dicho conocimiento de la naturaleza humana nos está vedado no por mero efecto de nuestras limitaciones epistémicas, pues, no se trata de que tal naturaleza estática, configurada de una vez y para siempre, exista aunque no la podamos conocer. Se trata simplemente de que la naturaleza abandonó su condición de tal en el momento mismo en que construyó un universo cultural con el que entró en interacción a través de sucesivos procesos de retroalimentación ¿No se contradice esta afirmación con la esbozada anteriormente, según la cual afirmábamos la existencia de una especie de a -priori natural, cuya existencia debe ser presupuesta en tanto condición de posibilidad de nuestro acceso al mundo? Pues parece ser que dicha condición natural de posibilidad consiste justamente en esa actitud de apertura al mundo acompañada de una especie de facultad “automodificadora”, es decir, en la capacidad de interactuar con el entorno introduciendo modificaciones que, al situarlas el hombre fuera de sí mismo, se transforman en elementos del mundo, los cuales son incorporados nuevamente en su repertorio mental y conductual
- Realidad como producto de ciertas construcciones humanas (instituciones y roles sociales con sus correspondientes significados) que más tarde adquieren una gravitación objetiva, en el sentido de incidir tanto sobre las percepciones subjetivas de los individuos como sobre sus conductas efectivas. En este sentido, si uno de los motivos por los cuales atribuimos una existencia real a ciertas entidades inobservables es su capacidad o potencia causal para producir efectos observables, entonces los significados y valoraciones que circulan en una sociedad poseen un poder efectivo y real en la medida en que posibilitan la aparición de conductas fundadas en nuestras creencias y nuestra aceptación subjetiva de dichos significados. Creo que en este punto aun cabe distinguir entre distintos niveles de realidad:
En primer lugar las leyes que regulan la conducta de los individuos en un entorno social dado, o las instituciones sociales, o los roles asignados a cada individuo dentro de una estructura social son reales en el sentido -casi trivial- de que los hombres hemos efectivamente creado dichas instituciones, y si hay algún tipo de entidad de cuya existencia no podemos dudar, es de aquellas artificialmente construidas por el hombre. Dado que la naturaleza constituye para nosotros “lo dado”, cuyo diseño y construcción no depende de nuestro arbitrio, siempre será posible poner en duda la afirmación de que las entidades naturales inobservables postuladas por nuestras teorías efectivamente existen, pero no podemos dudar, en cambio, de lo que nosotros mismos hemos creado. Por otra parte, podría objetarse que este tipo de entidades son perfectamente “observables”: baste consultar la letra escrita de las constituciones nacionales o provinciales, de los códigos civiles y penales, de los reglamentos y ordenanzas institucionales, baste señalar con el dedo iglesias, escuelas, comercios, entidades financieras, viviendas familiares, etc., o indicar la presencia de un barrendero, un técnico, un abogado, un docente, un padre, un hijo, un estudiante. Sin embargo, una cosa es el concepto abstracto de ley o norma social, y otra muy distinta su materialización mediante versiones escritas. Es evidente que el significado de las leyes no se agota en la marca visible de un trazo escrito sobre un papel, del mismo modo que el significado de una institución no se agota en el espacio ocupado por el edificio que la representa, ni el significado de una determinada ocupación o rol social se agota en el individuo concreto que asume dicho rol (el cual, por otra parte, puede ir variando en una misma y única persona en función de circunstancias contextuales). Es cierto que los mismos términos son utilizados para aludir a ambos sentidos: hablamos de tal o cual escuela en particular, y de la Escuela, entendida en un sentido abstracto como un tipo particular de institución tendiente a cumplir un determinado rol social. Con este último sentido estamos aludiendo a un conjunto de significados socialmente consensuados, los cuales despiertan en los miembros de una sociedad ciertas espectativas acerca del tipo de prácticas sociales legítimas (en tanto reguladas por ciertas normas previamente establecidas) dentro de dicha institución. Al hacer referencia a dichos significados, aludimos también a todo el conjunto de connotaciones subjetivas que estas instituciones pueden despertar en los diferentes actores sociales, motivo por el cual nuestro conocimiento de las mismas suele ser inseparable de cierta carga valorativa, fundada a su vez en criterios ideológicos. Apelando nuevamente a la distinción formulada por el nuevo experimentalismo entre datos y fenómenos, los aspectos observables de estas entidades no serían más que datos indicadores de la presencia de ciertos fenómenos existentes como consecuencia de un conjunto de prácticas humanas, pero lo relevante y perdurable más allá de las apariencias concretas que adopten, son los fenómenos mismos, que en este caso sólo pueden ser entendidos en términos de los “significados” que adoptan dichas construcciones sociales. Ahora bien ¿cabe aludir a la noción de significado sin pensar inmediatamente en un sujeto mentor (a la vez productor y receptor) de significaciones? ¿Tiene sentido hablar de la existencia de significados con independencia de una mente que los capta? Dicho en otros términos ¿Puede haber significados existentes ‘per se` o los significados sólo pueden existir dentro de la mente? Si bien sólo una mente consciente puede captar un significado ¿no cabría decir que dicho significado se encuentra a priori, gravitando en un universo social ya construido, y la mente no hace más que tomar esa significación del entorno social que la rodea? Ahora bien, este entorno social ¿no está conformado en última instancia por otras mentes, verdaderas portadoras de las significaciones, y es por la vía de otros sujetos concientes que nos apropiamos del mismo? Todas estas preguntas podrían entonces resumirse en la siguiente: ¿Cuál es el espacio propio de las significaciones? ¿Son éstas reales sólo en el sentido de tratarse de contenidos mentales -los cuales pueden ser considerados “reales” en la medida en que sabemos que se encuentran en nosotros y los conocemos o bien de modo inmediato, o bien mediado por una operación introspectiva autoconsciente-? ¿O bien existiría, como propone Frege, una especie de “tercer mundo” habitado por las significaciones, en el sentido de que éstas no pueden reducirse ni a las cosas mismas ni a las mentes que las contienen?
